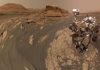La guardia pretoriana de Roma debió su lealtad a un individuo que les retribuía con prebendas y privilegios. Pero, luego que derrocó a un Calígula totalmente desconectado de la realidad, esa misma guardia mercenaria se convirtió en el árbitro de toda la vida política romana.
Todo sistema político que descansa sobre sables parece invencible hasta el momento en que los uniformados pierden la paciencia por motivos tan variados como una profunda incompetencia, demencia, desgaste, o meras apetencias personales.
El por décadas inexpugnable paraguayo Stroessner fue derrocado por su consuegro –de un día para otro– sencillamente porque el hijo del primero propinó una paliza a la esposa, que era hija del segundo, comandante de las fuerzas armadas.
El sistema pretoriano ha predominado en Latinoamérica –con interludios civiles- desde los albores de la independencia, a partir del culto a la personalidad de toda una sucesión de caudillos y caudillitos de opereta.
Ya para el siglo XX surge una variante que se adorna con etiquetas “ideológicas” y “sociales”, pero que depende de la hueste militar para mantenerse en el poder. Así tenemos un desfile castrense iniciado por Juan Domingo Perón, y seguido por Velasco Alvarado, Torrijos y otros de menor cuantía.
Para sus contemporáneos parecen fulgurantes caudillos de personalidad única, pero en el fondo todos – sin excepción – ponen su popularidad al servicio de unas fuerzas armadas, cual mascarones de proa -especies de “relaciones públicas”– que disimulan la bota militar montada encima del estamento civil.
Hasta en la experiencia cubana los Castro terminan descansando sobre una logia castrense que domina incluso la vida económica del país.
Mucho más endebles resultan las frágiles experiencias “cívico-militares”, alguna sobrevenida a la muerte de algún milico populista, donde los civiles resultan elementos de utilería dentro de vulgares dictaduras militares, disfrazadas de “revolucionarias”.
El uruguayo Juan María Bordaberry se creyó que podía gobernar en asociación con las charreteras… hasta que lo despidieron sin más. Y más cerca de nuestro medio está el caso de don Rómulo Gallegos, con todo su aval electoral, destronado por los mismos socios que iniciaron su llegada al poder en medio de una ola “revolucionaria” cívico-militar.
Depender en lo esencial de la fuerza castrense es siempre arma de doble filo, cuya vida útil termina en el momento preciso en que el conciliábulo uniformado les jala la alfombra. Al final del cuento, quién con golpistas se acuesta, de repente amanece de golpe.