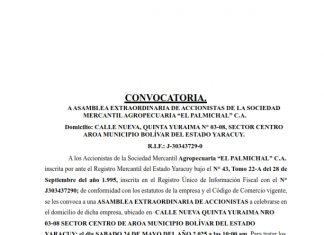El Espíritu Santo (E.S.) es nada menos que el Espíritu de Dios. Es la presencia de Dios en medio de nosotros. El Espíritu Santo nos asiste a cada uno de nosotros en nuestro camino a la meta que Dios nos ha señalado. ¿Cuál es esa meta? Nada menos que el Cielo. Y ¿quiénes van al Cielo? Aquéllos que cumplan la Voluntad de Dios en esta vida.
El Espíritu Santo se ocupa de muchas cosas nuestras. Tal vez la principal sea nuestra santificación. ¿Qué es nuestra santificación? El hacernos santos. Pero ¿no será esa palabra demasiado osada? Ni mucho. Porque ser santo, no es que sea muy fácil lograrlo, pero sí es fácil definirlo. Es lo mismo que decíamos del Cielo: ser santo es hacer la Voluntad de Dios en esta vida. Y es el Espíritu Santo Quien con sus suaves inspiraciones nos va sugiriendo cómo andar por el camino de la santidad, cómo ir amoldando nuestra voluntad a la Voluntad de Dios.
Se ha comparado el Espíritu Santo con la brisa. Es como una suave brisa que sopla donde quiere (Jn. 3, 8). Ahora bien, si el Espíritu Santo es la brisa, nosotros debemos ser como las velas de un velero, siempre en posición de ser movidos por esa brisa, esa brisa que nos llevará al Cielo. Dejarnos mover por esa brisa significa ser perceptivos a lo que el Espíritu Santo nos vaya inspirando. Pero, más importante aún, es ser dóciles a esas inspiraciones. Así podremos llegar a la meta.
El Espíritu Santo ha sido comparado también con fuego. Y es que también es el fuego que descendió a los discípulos reunidos en torno a la Santísima Virgen el día de Pentecostés (Hech. 2, 3). Pentecostés es lo que estamos celebrando este fin de semana, cuando conmemoramos la Venida del Espíritu Santo a la Iglesia
¿Cómo fue esa primera venida del Espíritu Santo? Los Apóstoles habían visto a Jesús irse de la Tierra, cuando ascendió al Cielo, y sabían que ya El no estaría con ellos, al menos no como antes. Pero sabían también que debían seguir adelante y cumplir la misión que les había encomendado. Ahora sería diferente, porque no estando Jesús, sería el Espíritu Santo Quien los acompañaría y guiaría.
Pero vamos a recordar cómo estaban los Apóstoles antes de Pentecostés. Vemos a los Apóstoles con miedo, escondidos no fuera que los mataran a ellos también. Y antes de eso, eran bien torpes para comprender las enseñanzas de Jesús.
Pero luego de recibir el Espíritu Santo en Pentecostés, los vemos irreconocibles. Cambiaron totalmente: se lanzaron a predicar sin ningún temor a ser perseguidos, con una sabiduría totalmente nueva en ellos. Hasta se les soltaron las lenguas con un especial poder de lenguaje dado por el Espíritu Santo: cuando hablaban cada oyente los entendía en su propio idioma. ¡Vaya traducción simultánea divina!
Comenzaron a llamar a todos a la conversión, bautizaban a los que aceptaban el mensaje de Jesucristo. Formaban discípulos y comunidades, ayudaban a los necesitados. Cuando los reprendían y los amenazaban, ahora no les importaba. Seguían sólo las órdenes que Jesús les había dejado, no las que le daban las autoridades. Sufren todo tipo de persecuciones, y hasta llegan al martirio.
¿Cómo pudo suceder esa transformación? El responsable fue el Espíritu Santo. Pero ¿qué hacían los Apóstoles antes de Pentecostés? “Todos ellos perseveraban en la oración con un mismo espíritu … en compañía de María, la Madre de Jesús … Acudían diariamente al Templo con mucho entusiasmo” (Hech. 1, 12-14 y 2, 46).
Con nosotros puede suceder algo parecido. Pero tenemos que ver cuál es el secreto del Espíritu Santo. Es la oración: oración perseverante, frecuente, con entusiasmo, con la Santísima Virgen María. ¡Ven, Espíritu Santo!
http://www.homilia.org