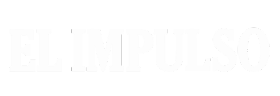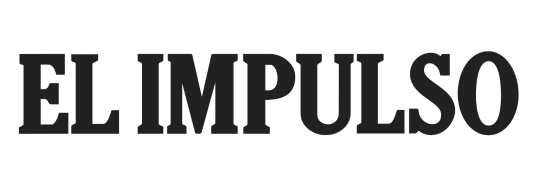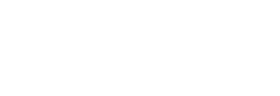Corpus hermeticum, con este nombre se designa al conjunto de textos que comprenden las revelaciones y discursos de Hermes Trismegisto, una figura fabulosa que se creía anterior a Platón y contemporánea del patriarca Moisés del Antiguo Testamento. Aunque parezca extraño la inspiración sincretista de los padres jesuitas se encuentra en el hermetismo neoplatónico renacentista, un movimiento impregnado de filosofía antigua y racionalismo, ciencia y magia, y que tenía un componente esencial en las doctrinas de Hermes Trismegisto, el Tres veces grande.
Fue durante el Renacimiento, en 1460, cuando un bizantino vendió a Cosme de Medicis (1389-1464) un manuscrito que contenía la mayoría de los tratados que componen el Corpus hermeticum. Se creía entonces que Platón se había inspirado en Hermes y que por tanto leer a Hermes era volver a la fuente original, dice el Nobel mexicano en su notable Sor Juana Inés de la Cruz o las trampas de la fe. Seix Barral, 1982.
En lo que se llamaba hermetismo renacentista neoplatónico estaban las figuras de Marsilio Ficino, Pico de la Mirándola, Agrippa, Campanella y el desgraciado Giordano Bruno. Este movimiento, escribe el mexicano Octavio Paz, se expande por Europa, inspira a las Academias francesas, al mágico isabelino John Dee, y a los rosacruces de Alemania. A través de las sectas ocultistas y libertinas esta corriente entronca con el movimiento socialista, Fourier, y con el pensamiento poético moderno, de los románticos a la poesía contemporánea. La religión de los astros de Bruno y Campanella es el origen común del socialismo y la teoría de la correspondencia universal sostenida por los primeros románticos alemanes e ingleses, Nerval y Baudelaire, los simbolistas, Yeats y los surrealistas de André Breton. La sociedad de los astros es el doble arquetipo de la sociedad política y de la sociedad del lenguaje.
En el hermetismo neoplatónico renacentista había una mezcla de platonismo e ideas del antiguo Corpus Hermeticum y la Cábala de la tradición judía. Había una visión mágica que convivía con la nueva ciencia de la astronomía, la física y la alquimia. Ciencia y magia estaban tan imbricadas que resulta imposible separarlas. El empirismo y la manipulación de la materia de la alquimia preparó la ciencia moderna, lo que no se enseña en nuestras universidades hogaño, pues las escuelas de física, química y biología desprecian errónea y olímpicamente el pasado.
El mundo era para ellos una vasta representación alegórica que se confirma con el redescubrimiento de la escritura jeroglífica en el siglo XV. Ello provocó el nacimiento del arte de los emblemas, y dos siglos después, dice Octavio Paz, en manos de los jesuitas, se convirtió en un sistema de interpretación del mundo y en un instrumento pedagógico y didáctico. El mundo es un jeroglífico y un emblema. Ellos eran la realidad misma, una realidad simbólica: ríos, astros, rocas, animales, seres humanos eran jeroglíficos. Los signos adquirieron la dignidad del ser. El mundo era un tejido de reflejos, ecos y correspondencias.
La conjunción entre la visión emblemática del universo y el neoplatonismo era fatal. El encuentro se produjo en la Florencia de Cosme de Medicis y sus primeros protagonistas fueron Marsilio Ficino, Pico de la Mirandola, sus discípulos y amigos. El hecho de que los jeroglíficos eran indescifrables les daba un estatuto ontológico distinto al mero signo lingüístico, una dignidad que perdieron cuando fueron descifrados por Champollion (1790-1832). Además, por ser precisamente egipcios los jeroglíficos era la materialización misteriosa de la sabiduría original: la Prisca theologia que había sido fundada por los maestros de Platón y Plotino. Entre los primeros filósofos el más antiguo y más sabio había sido Hermes Trismegisto. Los neoplatonistas de Florencia eran hermetistas y ese hermetismo era un “egipcianismo”. Ficino atribuía la invención de los jeroglíficos a Hermes. Las pirámides, los obeliscos y otros monumentos de Egipto eran expresiones simbólicas, formas materiales en la que se había manifestado la sabiduría original o “primera teología.” Así nació un Egipto quimérico y cuyos rasgos fantásticos serían acentuados por el Renacimiento y la Edad Barroca.
Durante los largos siglos barrocos emergió en Alemania la alucinante figura del sacerdote jesuita Atanasio Kircher, quien atacado por la enfermedad intelectual del siglo XVII, el egipcianismo, intentó dotado con una erudición pasmosa, interpretar todas las civilizaciones, china, india y azteca, desde el Egipto antiguo como su origen único. Kircher, dice Octavio Paz, fue uno de los eslabones en esa cadena que va de la Florencia neoplatónica de fines de siglo XV a las sectas iluministas que prepararon, en las postrimerías del siglo XVIII, el romanticismo y el socialismo visionario de un Fourier. Por Kircher, nuestra sor Juana Inés de la Cruz se enlaza a una tradición universal y todavía viva, una que no ha cesado de inspirar a los poetas de nuestra civilización, desde el Renacimiento hasta la época contemporánea. Pocos espíritus fueron inmunes a la fascinación de Mercurio Hermes Trismegisto. El caso de Kircher es extremo, pero no único. La mescla entre las creencias e ideas del neoplatonismo hermético, la alquimia, la cábala y las nociones de la nueva ciencia fue una característica general del siglo XVII.
No deja de ser extraordinario que una de sus ramificaciones se encuentre en México colonial de fines de siglo XVII con la religiosa novohispana y que se haya manifestado en uno de los textos más complejos, rigurosos e, intelectualmente, más ricos de la lengua española: Primero sueño. Su otra inmensa obra, Neptuno alegórico, es un jeroglífico, un emblema, un enigma, adivinanza. El centro de ese enigma hecho de conceptos y entretejido de alusiones eruditas-invisible pero presente como los misteriosos espíritus que movían a las estatuas de Hermes- era ella misma. No sabemos si sor Juana tuvo entre sus libros la traducción de Ficino del Corpus hermeticum pero es seguro que debe haberla conocido.
El hermetismo declinó al advertir que Hermes Trismegisto, lejos de ser el origen del platonismo, asienta Octavio Paz, era una figura legendaria y sus discursos una derivación religiosa del neoplatonismo. Sin embargo, como ya indiqué, sobrevivió a lo largo del siglo XVII a través de figuras como Fludd y Kircher. Este último ejerció un verdadero magisterio en los círculos intelectuales de la Nueva España, notablemente en sor Juana Inés de la Cruz y Carlos de Sigüenza y Góngora, una influencia que resultó nefasta para este sabio mexicano amigo de la monja.
Kircher y sor Juana no mencionan para nada a Giordano Bruno, que fue llevado a la hoguera en 1600 por considerarse heréticas sus ideas, tales como la de sostener que la verdadera cruz era la crux ansata, más antigua que la cruz del cristianismo, además de postular un universo infinito y una pluralidad de mundos habitados, ideas que hogaño nos parecen cotidianas y normales. El inefable Donald Trump ha prometido colocar una bandera de las barras y estrellas en la superficie marciana en breve.
Fue en el siglo II, quiebra final del racionalismo griego, cuando renace el pitagorismo y se buscan las creencias de los viejos puebles, Judea, Caldea, los druidas, los gimnoficistas de la india, los magos de Persia y, sobre todo, la sabiduría egipcia. Astrología, magia, misticismo, aparecen las escrituras sincretistas, surgen los movimientos gnósticos y, entre todo este rumor de sectas y doctrinas, se difunden las revelaciones de Hermes Trismegisto, el dios egipcio thot. Sus enseñanzas eran la enseñanza original, de las que derivaban el platonismo, el judaísmo y las otras doctrinas, asienta Octavio Paz. Hubo, en consecuencia, revelaciones parciales precristianas, independientes de la revelación bíblica. A esta opinión se inclinaron algunos Padres de la Iglesia, como Lactancio y Clemente de Alejandría. Los padres jesuitas la adoptaron siglos después y las que desde su rincón en Nueva España adoptó Sor Juana en alguna de sus loas (p. 460). Y hasta hubo papas de la Iglesia como Gregorio XIV permeables al hermetismo. En 1591 aconsejaba Francesco Patrizi al papa que la Iglesia Católica deseche la filosofía escolástica y adopte en su lugar la hermética. Aconseja que el corpus hermeticum sea explicado en todas partes, “así conquistareis amigos para la Iglesia entre los hombres inteligentes de España, Italia y Francia. O quizás incluso los protestantes de Alemania seguirán su ejemplo y regresaran al seno de la Iglesia”. Vuestra Santidad, continua Patrizi, debería ordenar que esta doctrina (el hermetismo) sea enseñada en las escuelas por los jesuitas, que realizan un trabajo meritorio y excelente.
El sincretismo de los jesuitas permitía la redención de las antiguas religiones nacionales ya fuese la de los druidas para los descendientes de los galos, la de Confucio para los chinos o la de Quetzalcóatl para los mexicanos. Sor Juana toca el tema con la relación sobrenatural entre los antiguos sacrificios humanos y el misterio de la Eucaristía, dice Paz (p. 462). A veces me pregunto qué hubiese sido de la cultura en la América hispana si Carlos III no expulsa de sus reinos a los jesuitas en 1767. ¿Se habría adelantado en medio siglo la independencia? ¿El pensamiento ilustrado y el romanticismo habrían echado hondas raíces aquí? Solo podemos conjeturar y entrever.
Para finalizar digamos que el conocido viaje astral, la visión del alma liberada en el sueño de las cadenas corporales, llego hasta sor Juana a través de Kircher. Para quien escribe resultó enorme sorpresa conseguir este viaje astral en la ciudad del semiárido larense y venezolano de El Tocuyo durante el siglo XIX, en las solemnes y severas aulas del Colegio de La Concordia que regentaba el bachiller Egidio Montesinos:
Hay en el mismo discurso del joven bachiller Ramón Pompilio Oropeza una curiosa reminiscencia platónica, más bien neoplatónica: el viaje espiritual. Dicho viaje que según la tradición que viene de Pitágoras y Empédocles, llegó a Platón y de Platón, en un largo y sinuoso trayecto que se confunde con la historia espiritual de Occidente llega hasta nosotros. Sostiene que el alma es prisionera del cuerpo, idea que la Iglesia siempre vio con desconfianza y que nunca aprobó. Veamos cómo se expresaba esta idea en el joven Ramón Pompilio:
«Cuánta satisfacción experimenta el alma al contemplados! Entonces es que está, encontrándose, por decido así, como independientemente de la materia que la encierra, se transporta con poderoso vuelo en las del placer a otras regiones, donde todo es luz, aromas, encantos y armonías; y allí, con la satisfacción del bien que se posee contempla en éxtasis arrobador; horizontes ilimitados del más precioso y halagüeño porvenir.»
Se trata, pues, del mismo viaje que realizó el Dante en la Divina Comedia, el Somniun de Kepler, el Iter exstaticum de Atanasio Kircher y que en la tradición cultural hispanohablante se expresa con grandiosidad en el extenso y erudito poema Primero sueño de Sor Juana Inés de la Cruz. El viaje del joven Oropeza es similar al de Sor Juana: ambos son viajes que buscan el conocimiento. Pero a diferencia del viaje de Sor Juana que busca en el viaje el saber, en Ramón Pompilio el viaje es el resultado, es la consecuencia de la búsqueda del conocimiento.
Las bucólicas noches tocuyanas, silenciosas y estrelladas, el ambiente de católico recogimiento espiritual, algo así como monástico de las aulas de clases, propiciadas por el austero maestro Egidio Montesinos en aquella antigua y recoleta ciudad del siglo XVI, favorecieron que esta curiosa y rara reminiscencia neoplatónica y hermetista prorrumpiera en la turbulenta, fratricida y desordenada Venezuela de finales del siglo XIX. En esa misma ciudad conservadora se produjo otro insólito y extraordinario acontecimiento cultural cuando un grupo de jóvenes, liderados por Pío Tamayo, fundan El Tonel de Diógenes en 1917, para estudiar durante la dictadura del general Juan Vicente Gómez las ideas marxistas. Se tratan de unas manifestaciones de lo que hemos llamado “genio delos pueblos del semiárido larense venezolano.”
Véase al respecto: Del Colegio La Esperanza al Colegio Federal Carora, 1890-1937. Alcaldía del Municipio Torres, Fundación Buría, 1997. Pág. 152. Trabajo de Grado de Maestría en Historia, Universidad José María Vargas, Caracas. Trabajo que tuvo como tutor el Dr. Reinaldo Rojas, y que fue redactado hace tres décadas. Su eminente jurado estuvo constituido por el Dr. Federico Brito Figueroa y Dr. Rafael Fernández Heres.
Luis Eduardo Cortés Riera