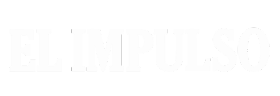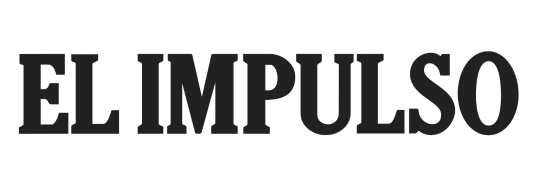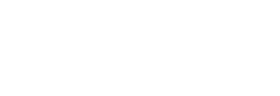El carnaval, dice el redescubierto filólogo soviético Mijail Bajtín (1895-1975), es un sistema semiótico que se ha ido construyendo a lo largo de los siglos. La lengua carnavalesca impregnó la literatura y las elucubraciones utopistas del Renacimiento. El mundo donde vivió Francois Rabelais (1483-1553), el gran personaje de la literatura francesa y universal del siglo XVI, fue un mundo carnavalesco de inspiración popular, de la plaza pública, que le permitió escribir Gargantúa y Pantagruel, encarnación de la esencia del carnaval, y que pictóricamente se observa con nitidez en la genial pintura El combate entre Don Carnal y Doña Cuaresma, de Peter Brueghel El Viejo, pintado en 1559, que presentamos arriba.
Muestra la famosa pintura una escena en los Países Bajos, una posada a la izquierda como lugar de diversión, jolgorios, música y cerveza, y una iglesia a la derecha para la espiritualidad, ascetismo y recogimiento. Don Carnal es un gordo mundano sentado a horcajadas sobre un enorme barril, en tanto que Doña Cuaresma, su adversaria, es una dama delgaducha y austera sentada en un reclinatorio eclesial. Malabaristas aquí y religiosas allá en oposición, que logran una metáfora extraordinaria y sugerente del combate entre lujuria y purificación en la que actúan 200 personajes en aquel mundo del siglo XVI.
Gargantúa y Pantagruel
La novela del Renacimiento Gargantúa y Pantagruel, relata en tono jocoso las correrías de dos gigantes, padre e hijo, que comen y beben excesivamente, profieren obscenidades a diestra y siniestra, emiten enormes eructos, vómitos y ventosidades. En ocasiones critica la educación formal de los monasterios bajo el lema “haz tu voluntad”, lo que inspirará a los anarquistas del siglo XIX. Rabelais critica acerbamente la arrogancia y la riqueza de la Iglesia Católica, ideas que encontró a su alrededor, junto con la Reforma luterana, dice Lucien Febvre, autor que no logrará comprender cabalmente el enorme sentido de la comicidad y de la risa en el siglo XVI contenida en la obra de Rabelais.
El carnaval según Bajtín
Antes de Bajtin otros escritores se habían ocupado del tema del carnaval, Goethe, Lunacharski, Kayser y Belinski, pero es con Bajtín donde tales estudios llegan a su madurez conceptual. Su trabajo, un clásico titulado La cultura popular en la Edad Media y el Renacimiento. El contexto de Francois Rabelais, Alianza Editorial, Madrid, 1998, lo presenta Bajtín en el Instituto de Literatura Máximo Gorki en 1940, un año antes de que los nazis invadieran a la Rusia de los bolcheviques. Debió esperar largos 11 años el dictamen y se le concedió por razones ideológicas un título menor al que merecía como el de Doctor.
La cultura popular a través del carnaval trasgrede y viola la palabra autoritaria de la cultura oficial, estatista y hierática. El carnaval es un estilo literario de inspiración de naturaleza social basado en la burla a lo sagrado, una subversión del orden, una relativización de los valores cotidianos que los románticos del siglo XIX trataron sin éxito ocultar. Con el carnaval triunfa el dialogismo porque mescla los opuestos sociales, lo sagrado y lo profano.
El carnaval es la gran cosmovisión universal del pueblo, una alegre percepción del mundo durante siglos atrás que parece declinar con el siglo XXI. Los hombres fueron más libres en el pasado y oponían la burla y la risa al miedo proveniente de la autoridad estatal, terrenal y divina, empleando la sátira y la parodia. Lo separado y lo contradictorio se unen espacial y temporalmente: es el mundo al revés que impera durante el carnaval. La cultura popular amalgamando lo noble y lo bajo, la vida y la muerte, lo sagrado y lo profano, lo espiritual y lo material.
La Edad Media utilizaba el teatro con fines religiosos de evangelización, distracción y difusión de la cultura entre los analfabetos, que eran abrumadora mayoría. De allí salió un fenómeno mayúsculo, minoritario en principio, que emerge de los escenarios y se entroniza en las calles y plazas públicas. Lo dionisiaco se apodera de las mentes en vísperas de la Cuaresma católica. Es fiesta callejera donde los pobres se visten de ricos y los ricos de pobres; donde un perro sarnoso podía ser rey por un día; un simple carpintero se convertía en gran orador en congresos reales; y un sangre azul barría las calles y hacía de fregón de platos y vajillas. Este relajo divertido que libera al cuerpo del alma, exaltación de los impulsos, donde domina el carpe diem horaciano, es el carnaval. Un carnaval es un espectáculo ritual donde participa un gran número de gente. No hay escenarios, ni actores, ni límites. Cada quien juega el papel que quiere representar.
El lenguaje del carnaval se trasladó a la literatura, una carnavalización de las letras, un apogeo que llega en la época renacentista con Rabelais, Erasmo, Cervantes y Sterne. Los temas serios dan lugar a un lenguaje casi burlesco. El mundo se pone al revés, el sexo, la bebida, el desinterés, lo profano y la irresponsabilidad son temas literarios. Después se inicia un descenso de la comicidad gracias al ascenso de la burguesía, clase social que concentra el espíritu de lo festivo carnavalesco a la esfera privada. Hacia 1650, valora Bajtín, se inicia un proceso de empobrecimiento, falsificación y reducción de las formas ritos y espectáculos carnavalescos populares.
El Quijote como novela carnavalesca
Una novela que puede ser considerada carnavalesca, afirma Bajtín, es sin duda El Quijote de la Mancha. El personaje central, Alonso Quijano, es un caballero andante que no es de modo alguno un caballero, su amada Dulcinea, mujer del común, tiene sangre azul de princesa sin serlo ni de cerca, Sancho Panza hace reflexiones filosóficas sin haber visitado academias, monstruos y nobles que hacen de taberneros. Don Quijote crea un mundo a su manera imaginado, su cabeza es un carnaval.
Apenas es necesario decir que existe una conexión entre la cultura cómica y la novela picaresca como gran producto del genio español. Sus personajes, surgidos de la cultura popular, el pícaro, el tonto y el bufón, son en efecto antihéroes cómicos que disponen a la risa a través del “engaño gracioso”. De más está decir que la picaresca española está emparentada con la roman comique francesa y que tuvo exitosa difusión en el mundo anglosajón.
Toda literatura puede ser por sí misma un carnaval, valora Guillermo Garrido, pues a fin de cuentas la vida misma da cuenta de giros inverosímiles, los cuales van transformando nuestras historias hasta convertirlas en algo ajeno a nosotros.
El carnaval colombiano
En nuestro país vecino, la República de Colombia, ha identificado nuestro amigo, Dr. Marcos González Pérez, 3.884 fiestas de las cuales 269 festividades son llamadas carnaval. Este investigador se ha planteado además la salvaguarda de tan importantes certámenes o eventos festivos que se realizan en cualquier mes del calendario: diciembre, agosto, enero, octubre, mayo, febrero, marzo, así como en diversas localidades de este inmenso país: Amazonas, Caquetá, Putumayo, Antioquia, Cundinamarca, Quindío, Norte de Santander, Boyacá, Caldas, Atlántico, Bolívar, César, Guajira, Chocó, Nariño, Sucre, San Andrés, Arauca, Vichada, Bogotá. La Región Caribe lidera en cantidad de fastos carnestolendas con 127, lo que revela un intenso mestizaje cultural costeño. Es un fasto que debe enfrentar riesgos y amenazas de tipo comercial, políticos, uso indiscriminado del vocablo carnaval, conflictos armados: la guerra degradada.
Al final del interesante y bien documentado trabajo, Carnavales y Nación, Estudios sobre Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba y Venezuela (2014), Marcos González Pérez, como coordinador de la publicación, plantea que los carnavales sean reconocidos como símbolos referenciales, estudiar la relación fiesta-violencia, conocer los usos y abusos de los fastos nominados carnavales, lo que puede ser una manera de explorar caminos para atender la salvaguarda de los verdaderos carnavales y también de construir tejidos de nación (pág. 46).
El carnaval en Venezuela
En nuestro país, República Bolivariana de Venezuela, quien ha abordado con lucidez extraordinaria la risa y la comicidad ha sido el profesor Vladimir Acosta, en su libro Lo de arriba y lo de abajo. Ensayo sobre la risa y la comicidad antigua, medieval y renacentista, Monte Ávila, 2021. Allí expresa que en el contexto cultural occidental moderno y cristiano, la risa es una expresión menor, colateral y superficial. por un lado, la ciencia, el poder, la sabiduría, la espiritualidad y la filosofía se erigen como disciplinas serias propias de un espíritu culto y elevado, y por el otro, lo cómico y la risa no tienen lugar sino en lo más bajo del pensamiento.
El profesor Vladimir Acosta examina la dimensión social, crítica y desmitificadora de la risa, realizando un profundo y concienzudo abordaje de la literatura, la religión y el folklore de las sociedades antiguas, medievales y renacentistas. Para las élites la risa es una manifestación demasiado material normalmente asociada a lo vulgar -lo propio del vulgo, que se ríe de cosas groseras o cochinas-, a diferencia de las elites, santos, nobles, sabios y poderosos, que apenas sonríen porque el poder desacralizador de la risa los devalúa. En suma, todo esto es grave para una cultura cristiana que tiende a exaltar lo espiritual y a desligarse de la materialidad en la medida de lo posible. Acosta expone un tema de tanto significado humano como es la risa como crítica social, como una introducción válida al rico mundo del carnaval y de lo carnavalesco. La risa tiene un carácter cultural e histórico con profundos fundamentos antropológicos.
El carnaval es una innegable presencia que supervive desde un mundo encantado (Morris Berman) que le vio nacer hace milenios en la Antigüedad, y enfrenta hogaño una batalla semiótica contra la racionalidad moderna. El mercado y su implacable lógica no ha logrado doblegar esta manifestación de la cultura popular, lo que es su enorme fortaleza. Ha vencido la secularización y la uniformidad cultural. Es, cabe decir, una formidable resistencia identitaria que debemos proteger en este mundo globalizado.
Luis Eduardo Cortés Riera