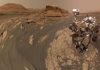A Ebert y Edibert Quiñones
A Ana, y mi gente de El Suspiral
Lo que pasa es que cuando aparece la música de Memín Hernández caminando por las calles de La Coruña, es como viajar en el tiempo, en la distancia, en el abismo que se vuelve una bomba explosiva de tanto movimiento de caderas, con ese teclado que chilla y la gente baila como si no hubiera un mañana.
Porque no solamente es el trópico sonando, es la fiesta del pueblo, Memín en el terraplén árido, movimiento y poesía directa que se confabula con el dolor de un amor, con una nostalgia capaz de cruzar el Atlántico como si el llanto fuera un océano personal.
Me imaginé a la gente de Bobare bailar como si el mundo estuviera metido en unas cornetas a todo volumen, como si la vida y el abandono fuera necesidad y contento. También su querido Barquisimeto, la ciudad que le dio la gloria, proyectado en el remeneo desde la magia musical del ADN en sus composiciones tropicales, entre esa mezcla de letras y el devenir de unos cuerpos que se desintegran con el calor y la cerveza fría, como aliciente para hidratarse cuando se acaba la batería.
Memín como una suerte de prócer popular, caminando despacio entre el público con el origen de la gracia del duende zuliano que fue, mientras una vuelta y otra vuelta de las parejas dibujan en el piso la constelación de Orión de tanto raspacanilla. El brincaito y la secuencia musical, que de pronto se pone rápida, se vuelve ejercicio de resistencia en medio de una corporeidad en expansión y la luz del amanecer apuntando al alba.
Entonces, la gente se mueve como poseída por un cantante que se trajo a los vivos y a los muertos a bailar juntos. Punto de encuentro, sabrosura, remeneo, sudor, feria, concierto, toque especial, mientras las parejas dejan el pellejo en la pista y los pies de los bailarines se vuelven hologramas que flotan a tanta velocidad. Memín, hombre orquesta, baile y el bendito sintetizador que taladra la mente en una metáfora sonora del aquí y el ahora.
Pensar en los verdaderos y falsos amores, en las emociones y en una dignidad sin límite, se basa su filosofía. Entrega y separación, como ramilletes de flores marchitándose que se avivan con frases, notas estrambóticas, lugar y posibilidad de resurgir de las cenizas mientras su público sueña con el amor que se acaba antes de las seis de la mañana. Materia y médium de lo que la música popular es capaz, posibilidad entre lo terrenal y lo posible.
También es reconocimiento y una bandada de loros cruzando la sierra de Baragua, su condena atada en la ilusión de lo posible y por eso compone, baila, sufre y llora, como un barco bamboleándose en el caribe buscando un punto en la geografía de unas piernas con buen ritmo, de Lara, Falcón, Yaracuy, Maracay, El Vigía, San Cristóbal, de cualquier municipio de Venezuela donde llevó risas, tragos, gozadera y tránsito.
“Qué más puedo pedirle a la vida / si ya tengo todo lo que quiero” es reconocimiento y trascendencia. Prender el recuerdo y seguir caminando por las calles de La Coruña, con el Spotify y los audífonos puestos, mirando en las esquinas como buscando en un espejismo a la gente del Estado Lara.
Entonces aparece una procesión de miles de personas que siguen su tumba y el corazón nostálgico a reventar. Un trago de cocuy, y volver de nuevo a la pista para bailar una más del Guajiro de Oro.
Luis Manuel Pimentel