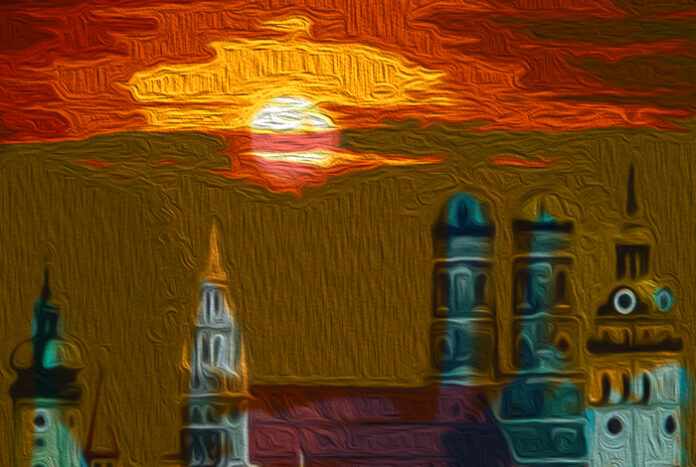Una mañana de domingo en octubre de 1977, llegué a Múnich, Alemania, después de un vuelo nocturno trasatlántico en la excelente línea de aviación alemana Lufthansa. No recuerdo si con alguna escala intermedia, supongo que sí, aunque en aquella época no había las limitaciones de ahora: se volaba a todo confort a donde usted quisiera, sin saltos exóticos de un país a otro. Mi equipaje no lo encontré en la aduana, pero a las pocas horas lo tenía en el hotel. ¿A qué iba yo a Múnich en el otoño de hace poco más de 48 años?
En aquel entonces yo era miembro directivo del Centro de Cultura Fílmica (CCF), filial venezolana de la Oficina Católica Internacional de Cine (OCIC), del Vaticano, para el apostolado cinematográfico. Se había convocado un congreso en Múnich sobre Medios de Comunicación y Evangelización y el CCF me envió como delegada. Uno de los pocos delegados laicos, porque aquello estaba lleno de curas, religiosos y monjas, sobre todo de Iberoamérica. Comprensible, en nuestro continente la evangelización era y es un problema vigente. El desarrollo de los medios de comunicación representaba una tentación inmensa para emplearlos como instrumentos de evangelización. ¿Por qué hablo de tentación? Porque en aquellos momentos de “revolución” después del Concilio Vaticano II, el auge del marxismo, la teología de la liberación en nuestra América y otras liberaciones conventuales, se pretendió extender esta magnífica ayuda de los medios a la evangelización hasta el extremo de darle validez a la santa misa y otros sacramentos a través de éstos, sin la presencia física de los fieles. Entonces la Iglesia habló y uno de los medios para este diálogo fue la convocatoria a este congreso.
No sé si fue un privilegio o un tormento haber sido delegada a esta asamblea, porque yo sufrí ante la actitud de aquellos desbocados clérigos y religiosos. Empezando porque la mayoría vestía sin sotana o hábito. Los trajeados más formales eran los pocos seglares. En las pausas entre sesiones, se salía a un gran hall donde había café y refrescos. Curas y monjas departían alegremente. Yo abría una puerta ahí mismo, entraba a un pequeño, bonito y solitario oratorio; a veces sólo me hacía compañía un anciano sacerdote. Se colaba amortiguado el bullicio de aquellos consagrados que preferían el café y el parloteo a una breve visita al Santísimo. ¿Moría la piedad? No sé, pero sí el respeto.
Un día vino a las sesiones un joven monseñor de apellido Martini, ¿sería luego el conocido arzobispo de Milán? No sé, entonces, llevaba un mensaje de Pablo VI. El Vaticano recomendaba la santa misa por radio o televisión como consuelo para enfermos e inhabilitados para asistir a ella, pero jamás como sustitución de la presencia física en el sacramento. Mons. Martini fue abucheado.
A un sacerdote español residente en Chile, una cubana exiliada en Perú, -conocida mía- perteneciente como yo a un centro filial de la OCI- que se las echaba de “avanzada”, al verlo enfundado en elegante clergyman, le preguntó con sorna: ¿Andas disfrazado? Él contestó: Estuve en Madrid, mi hermana quería regalarme algo, le dije que me hacía falta un traje, pero como es del Opus Dei, sólo quiso darme éste. Bien por la hermana, pensé. Me topé en la toilette con una muchacha arreglándose coquetamente ante el espejo, llevaba un bonito traje de dos piezas, color vino-tinto y una blusa blanca. Mi sorpresa fue cuando la vi en el pódium, dirigiéndose a los congresistas, empezando más o menos con estas palabras: Aunque ustedes no lo crean, soy monja de la congregación Maryknoll… En realidad, no era necesaria la aclaratoria, en esos momentos de la reunión ya podíamos creer cualquier cosa.
Teníamos la santa misa todas las tardes. Yo asistía por no hacerme notar, pero ya había ido a las 7 am, a una iglesia cerca de mi hotel, junto a unas pocas viejitas. Esas misas vespertinas eran un show. En una, consagraron unas enormes galletas que sobraron y después buscaron sacerdotes, no oficiantes, en los bancos, para que las consumieran. La presentación de ofrendas era cada día por países con muestras de sus productos. Me cuidé muy bien de no ser de los presentadores venezolanos, con quienes sí fue, una monjita criolla, de las pocas con hábito, encantada de colocar ante el altar un frasquito con petróleo. Traté un poco a esta religiosa y hasta le aconsejé que no se quitara el hábito, pero andaba un poco encandilada con ciertos personajes, como José Ignacio López Vigil, en esa época aún sacerdote, presente en el congreso. Cubano, pero de labor en República Dominicana, sobre todo a través de la radio, su pasión. Era un abanderado de posponer el bautismo de los niños -causa de admiración para mi monjita- y como tuve la ocasión de hablar con él, le comenté el hecho de privar a los niños de la presencia del Espíritu Santo. Se encogió de hombros y me miró como si yo fuera una troglodita o retrasada mental. Por supuesto que no me gustó que mi amiga, la religiosa todavía con hábito, llegara tarde al hotel por las noches, por andar tomando café con algunos sacerdotes. Luego supe, en Venezuela, que había estado trabajando en las oficinas de una diócesis del interior y después abandonó el estado religioso.
Llegué a Múnich una mañana otoñal de domingo. En la tarde, la inauguración del congreso en cuestión fue con una misa solemne en la catedral oficiada por el cardenal arzobispo de la ciudad. Subimos por la parte de atrás del altar para recibir la sagrada comunión de manos del Prelado. Más tarde, en un elegante restorán, nos dio un banquete exquisito y nos habló. Lo escuché de pie, en primera fila, a escasos metros de su elegante figura, dentro de galas rojas. No muy alto, de pelo blanco y una cara sonrosada, todavía joven -tenía 50 años- y hablando en alemán muy cuidado, que me sonó bellísimo, sin entender palabra. Nos dieron una copia en inglés. Tuve la impresión de estar ante un personaje de la nobleza. Pero no, era Príncipe de la Iglesia, mas de familia muy sencilla. Lo seguí en sus entrevistas, sus libros, admirando tanto su lucidez teológica como su comprensión del sincretismo de la fe popular latinoamericana. Por eso me estremecí de gozo aquel 19 de abril de 2005 cuando fue elegido Sumo Pontífice el Cardenal Joseph Ratzinger, como Benedicto XVI. Lloré por su renuncia en 2013. Hoy menos, porque se fue, junto con 2022, hacia la felicidad eterna de la casa del Padre.
Alicia Álamo Bartolomé