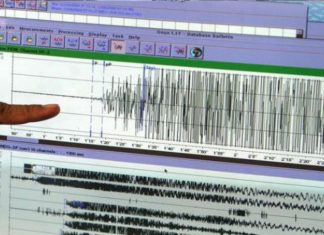Allí está, imponente, el tótem de los caraqueños. Me decía una sobrina que se fue a vivir a Texas: ¡Ay, tía, me hace falta el Ávila, en esta llanura me siento perdida, no sé dónde queda el Norte! Sí, porque para nosotros, los habitantes de la capital, no hay problema. El Norte siempre está en esa mole de color cambiante, verde, azul, cobriza. Lo miramos de frente y sabemos que Europa, África, Asia y Oceanía nos quedan a la derecha; a la izquierda, Colombia, Centro y Norteamérica; detrás, todo el resto de América del Sur. Estamos situados. No es lo de menos, en un mundo caótico, saber donde permanecemos. Eso nos da un punto de apoyo.
Otra certeza. Al Ávila nunca lo han sobrepasado huracanes ni tsunamis. Es la barrera natural que protege nuestra ciudad matriz. Un cariño de Dios. Mal le correspondemos, por cierto, estamos alejados de rendirle a Él el culto debido. No sé si la epidemia universal que nos oprime y nos encierra, nos ha servido para reflexionar sobre esta y otras fallas. O si, en lugar de acercarnos, nos ha alejado más de Dios. No sé. Cada quien tendrá su historia. Por los momentos, yo tengo la mía sobre mi pasión por el cerro de Caracas.
Aunque parece en broma, siempre digo que el Ávila es mío y yo se los presto a los caraqueños. Pero es bastante en serio: yo me lo creo. Hace años tomé posesión de mi montaña y la convertí en el eje de mis miradas. Siempre estoy pendiente de ver hacia el Norte, me encuentre donde me encuentre en la urbe. Por eso sé que al amanecer, si el tiempo lo permite, la luz tangencial del sol naciente lo pone dorado. A medida que el astro rector sube en el horizonte, el verde tierno se acentúa en los collados, mientras el oscuro de bosques espesos se afianza en lo entrantes y hendiduras por donde corren, casi siempre ocultas a nuestros ojos, las quebradas. Ese ocultamiento se ha aumentado en los últimos años, porque ese parque nacional ha sido protegido por una eficaz franja de contrafuego, servicio de guardabosques y los incendios anuales del verano han dejado de arrasarlo. Esta disminución del fuego devastador ha permitido que el Ávila luzca hoy en sus faldas y trepando hacia sus altura, selvas nutridas que resaltan su belleza, como encajes oscuros en la falda de una dama antañona.
Trato de subir todos los días a la terraza improvisada de mi casa. En realidad es el techo de platabanda de una construcción en planta baja y, a la vez, tendedero de ropa, pero cuando descubrí que se apreciaba desde allí una parte del Ávila, presidida por el Pico Oriental, la convertí en mirador. No podía subir la escalera metálica de barco con contrahuella de 20.5 cm, pero hice que cambiaran el curso, le agregaron peldaños y bajó a 14.5 cm.
Allá arriba, mirando hacia el que he declarado altar de Dios, rezo, medito, sueño y me colmo de luz o sombras coloreadas del atardecer, me lleno de paz y armonía. Según las horas, se puede seguir la cambiante coloratura de la mágica montaña. Ya hablé de la mañana pero en la tarde las posibilidades son fantásticas. La mole sigue, sin desmerecimiento, los caprichos del tiempo. Nublada completamente o medio envuelta en chales de nubes o con leves pañuelos que juegan entre las cumbres. Otras, una calina traslúcida la cubre de azules que varían del marino, al pizarra, al petunia. Sobre todo cuando la noche se le viene encima.
Tengo preferencias en el caleidoscopio avileño. El oro del amanecer me fascina, pero ya no estoy para madrugar; es el bronce de la tarde el que me hace caer en éxtasis. El astro rey camina hacia el ocaso, las nubes vecinas se convierten en fuego y estos reflejos le caen a la montaña. Como lámpara eucarística, brilla un lucero en la nariz de un pico frente al Oriental: es la cruz blanca que plantó allá un grupo de jóvenes católicos, sólo la ilumina el sol vespertino. Ecuestre o pedestre, el Ávila es una estatua heroica. A medida que avanza la penumbra, su tonalidad va adquiriendo la pátina de la aleación cobre y estaño a la intemperie, hasta perder sus relieves en la noche. Entonces es sólo una silueta de un azul, casi negro, recortada contra un cielo iluminado de pálido celeste.
El Ávila de bronce me da fuerza y esperanza. Lo hago símbolo no sólo de Caracas sino de la patria entera. Allí está para vencer las tempestades.
Alicia Álamo Bartolomé