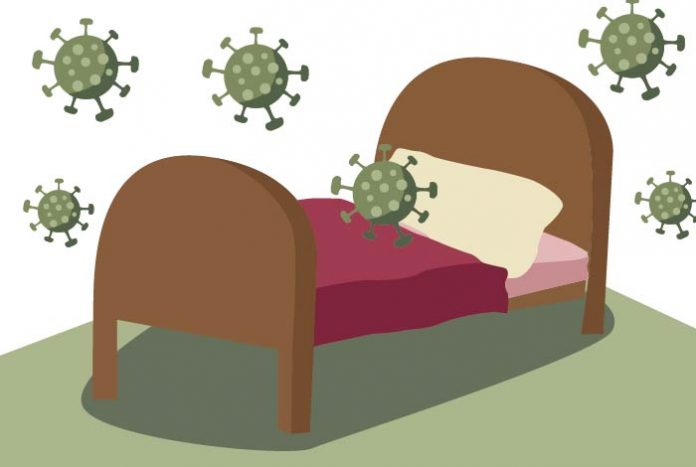No lo vi venir. Siempre cumplí al pie de la letra con los parámetros. Fui tan esquemático, riguroso, consciente de sus estragos. Quiero pensar que se coló por algún descuido. Un acto involuntario. Alguna tontería de la que siempre nos arrepentimos.
Pensé en un principio que era una gripe natural, con malestares comunes y propios de los virus pasajeros. Pero con las horas los indicios se fueron agravando, haciéndose más agudos. Ya no valía fabricarme excusas. No era un resfriado ordinario.
Me asaltó la tos y una fiebre desafortunada. Fueron apareciendo los síntomas inconfundibles. Señas inequívocas del virus de moda. Me torturaba la duda. Por eso fue disminuyendo la negación y se filtró el miedo angustiante a la realidad. Debía actuar de inmediato. Cumplir con el paso de la confirmación.
Mi organismo evidenciaba efectos particulares. Sí, quería dejarlo pasar. Hacerme el desentendido. Era la vía más cómoda. Pero el riesgo era demasiado grande. Debía aplacar las sospechas y confirmar el cuadro. Mi esposa evidenciaba efectos similares. Así que no perdimos más tiempo. Logramos que nos realizaran el PCR. Dimos el primer paso y solo restaba esperar.
Antes de que nos avisarán que teníamos el coronavirus, ya había perdido el gusto y el olfato. Éramos otros más de tantos. Nos tocaba un nuevo combate de supervivencia. Luchar contra un rival indescifrable. Capaz de cortarnos la vida, si no manteníamos la calma.
El dolor en los huesos era irresistible. Las articulaciones se volvían rígidas. Los malestares en la cadera y las rodillas no tenían fin. Una debilidad cortante que no me permitía pensar. Y apenas era el principio. Debía desmigajar el calendario, contado cada día como un logro.
Las noches eran soporíferas, como en un letargo de revivir algo que no me hacía conciliar el sueño en totalidad. Noche tras noche se repitió el mismo esquema inaudito. Dormía a ratos. Nunca un sueño reparador, que me devolviera las fuerzas. No llegué al delirio o a perder el norte. Sabía que este padecimiento hace mella en el ánimo. Debía fortalecer la tenacidad y confiar que la meta estaba más cerca.
Mi esposa se convirtió en mi enfermera inigualable. A ella la golpeó menos y supo mantenerse firme en su programación. Los medicamentos no nos faltaron. Mi hermano nos llevaba todo lo que necesitábamos, dejando todo en el tapete frente a la puerta.
Al sexto día volvió la tos. Esta vez no quería apagarse. Un hilo frío atragantado en mi diafragma, compulsivo, sin definición, como un fantasma que rasguñaba mi garganta. Pero no me iba a dominar. Estaba claro que no podía dejarme llevar por su insolencia. Que debía combatirlo con la serenidad de un estratega. Por eso permanecí sosegado. No podía haber vínculos con la duda.
Pasaba del frío al calor con una rapidez de demente. Tantos remedios en mi organismo me tenían confundido el clima. Aunque no hubo descuidos. Lograban apaciguaban mis tormentos. Eran tantas las medicaciones, los pormenores para evitar el desplome, que nunca dio pie a alguna vacilación eventual.
La tensión se desplomó. Casi me desmayo en una ocasión que fui al baño. Mi esposa estaba igual. Nos colocamos sal debajo de la lengua y con ese método casero nos mejoramos un poco.
La memoria también falló en algunos momentos. Un letargo rancio. Los recuerdos se esfumaban en un laberinto de niebla. Tal vez producto de los escalofríos o el temor de no tener mañana. Me costaba escribir. Lo intenté varias veces y no corrían las palabras.
El antídoto no viene en una caja mágica. Es de voluntad férrea y convicción. De cumplir con los tratamientos acordes. Este virus nos llenó con sus excesos. Con su sedición, su burla y su olor a muerte. Su crueldad no nos ubicaría en el lado negro de las estadísticas. Dios tiene el salvoconducto y vamos a sobrevivir. Es una declaración de vida.
José Luis Zambrano Padauy
@Joseluis5571