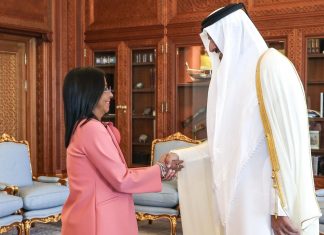Concluidos los 30 años de la transición que se inicia en 1989, cuando se cierran los otros 30inaugurados con los viajes al espacio ultraterrestre y que finalizan con la tercera y cuarta revolución industrial, la digital y la de la inteligencia artificial, el año 2020 ha sido el primero de una contra cultura que ya domina. Es globalista, forja una «civilización» omnicomprensiva, totalizante más que universalista. A su término, pasados como sean otros 30 años, si no le sorprende alguna regresión “revolucionaria” el Homo deus ex machina del israelí Yuval Noah Harari verá su amanecer, en el año 2049.
El Homo Twitter de César Cansino será una antigualla. Última síntesis entre dos piezas de museo, el Homo Sapiens, de sólidos culturales y cultor de catecismos e hijo de la razón ilustrada, y el llamado Homo Videns sartoriano, hijo de la televisión y receptor acrítico de verdades enlatadas, comienza a declinar.
Lo cierto es que se inaugura la acuñada «nueva normalidad» planetaria tras una pandemia de origen artificial obra del ingenio humano contemporáneo. Es hija de un laboratorio chino situado en la población Wuhan –el Instituto de Virología –del que se desprende ¿por omisión o deliberadamente? el fatal COVID-19.El encierro del género humano y la regla del «distanciamiento social» son sus consecuencias inmediatas. Las sucede una emergencia estructural – proceso de adecuación colectiva a lo «nuevo» – que, si no acaba o es el final de la vida política, la deja en suspenso. La plaza pública, que acaso muta, yel valor normativo de las constituciones de los Estados pierden su sentido.
Los derechos a la vida y la salud se sobreponen como fines y para sus cuidados no se repara en los medios. Son el argumento– ¿inevitable? – que ataja dos siglos de experiencia liberal ordenadora y diluye u oculta al paso las premisas de fondo detal proceso transformador y existencial que avanza sin obstáculos.
Un largo decurso fundado en la idea de la progresividad – ¿la perfectibilidad de la persona humana? – nos lleva hasta la expansión ilimitada de los derechos consignados bajo la tríada «libertad, igualdad y fraternidad» de 1789. Desde el Vaticano hoy se pone el énfasis sobre la última variable, «Hermanos Todos», quizás en un intento por sostener la atadura de un mundo que se fragmenta o para justificar que las convicciones bíblicas se vuelven líquidas y relativizan.
En el plano de lo nominal, hasta ayer no bastaba con el reconocimiento de los derechos humanos fundamentales, los civiles y políticos o los económicos y sociales. Se les agregan otros y se les sobreponen, calificándoselos como de tercera e incluso cuarta generación a fin de profundizar las diferencias sociales como se constata. Dan cuenta de las atomizaciones que sobrevienen a raíz de la implosión delas patrias de bandera y el espíritu de lo nacional en el curso de los últimos 30 años.
Antes de la pandemia se añaden, como parte del ecosistema de gobernanza virtual y de religiosidad naturalista o panteísta naciente, los derechos de acceso al ciberespacio, al uso de las redes digitales, a la seguridad de los internautas, y asimismo los derechos de esas otras «cosas» o entes que, distintos del hombre adánico, integran a la Creación: los árboles, los animales, el clima, las piedras, los ríos. El mismo Papa Francisco desea – lo afirma el pasado febrero – una Iglesia de rostros amazónicos.
Las constituciones políticas que se adoptan desde inicios del presente siglo, en América Latina, son menús generosos en derechos, expandibles e ilimitados. Copan la mitad de sus textos. Ofrecen opciones para todos los gustos, en proporción a la dispersión o diferenciación social crecientes que estimulan. Unos y otros, de suyo pierden su «fundamentalidad» y la «inherencia» que a lo humano ha sido común en los «derechos del hombre» – varón y mujer – desde las grandes revoluciones de los siglos XVIII y XIX. En la actualidad son meras expectativas, símbolos movilizadores de los ánimos, razones para la indignación colectiva dispersa. Son ríos sin madre, de imposible protección tutelar efectiva. Son los síntomas descriptivos de lo «epocal», obra de una demencial ruptura epistemológica.
Al cabo emerge con fuerza lo paradójico, una contradicción en las esencias.
Esos derechos que se advierten de vitales y casi los únicos o reales durante la pandemia, discriminan y excluyen. A la vida que espera por nacer se le descarta y a la que aún no termina y carece de salud, se le impone como «derecho-deber» su extinción. No median test de balance o criterios de proporcionalidad o razonabilidad entre pretensiones opuestas. Una vida puede negarle la vida a otra cuando le pesa en sus entrañas, y quien la va perdiendo por menguarle la salud y volverse carga, ha de aceptar su muerte. Es lo propio de la «nueva normalidad», del deconstructivismo civilizatorio en boga.
Por lo pronto, apenas cabe lo descriptivo. La posmodernidad refiere las crisis de los grandes sólidos histórico-culturales; la posdemocracia identifica la inmediatez en la relación de los liderazgos con la dispersión social y la prosternación de las mediaciones institucionales; el posliberalismo da cuenta de la pérdida de las condiciones culturales que hicieran posible la promesa de libertad y anuncia el avance hacia un «progresismo neomarxista» y un neoliberalismo salvaje que se juntan en el delta del globalismo; en fin, la posverdad, al cuestionar el peso de las enseñanzas seculares de Occidente por suponérselas faltas de objetividad, opta por la realidad mutante construida a la medida de cada individuo, mediante un metalenguaje de redes en el que se instala como verdad y por segundos lo que parece serla.
Lo raizales la pérdida contemporánea del sentido común. Me refiero, con Linderberg, al quiebre de los valores compartidos y sostenidos como universales, “que, como sentido común, juegan dentro de un grupo tan importante que desplazan la atención hacia un conjunto de conocimientos esencial para la interacción humana dentro del mismo y a través de sus límites”.
Asdrúbal Aguiar