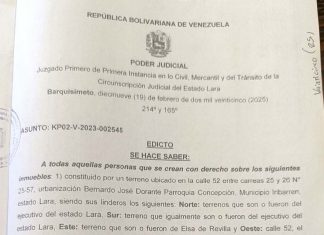Vuelvo sobre algunas reflexiones anteriores, esta vez a propósito de la lúcida y oportuna consideración que nos hace el catedrático venezolano Román J. Duque Corredor: “El reto es consolidar … la transición… mediante el restablecimiento… de la Constitución”.
Las crisis constitucionales que ocurren en todo Estado son abordadas, de ordinario, a través de formas transitorias de “dictadura” constitucional. Se habilita al gobierno mediante ley para que dicte medidas de excepción, sobre materias que son competencia del parlamento, hasta lograrse la normalidad institucional. Pero distinto es, lo recuerda Duque, que el mismo gobierno o en colusión con otros poderes deje a una nación sin Constitución. No es que se la viole o desconozca, haciendo posible un debate interpretativo, sino que se la destruye, en pocas palabras, se auspicia una vida social y política desligada de toda regla, sólo fundada en el poder despótico o la anarquía.
Venezuela es, en cuanto a lo anterior, un emblema, si bien media allí un puente entre la constitucionalidad y su desaparición, calzando aquí lo descrito por Piero Calamandrei en Il regime della menzogna: “Las palabras de la ley no tienen más el significado registrado en el vocabulario jurídico. Hay un ordenamiento oficial que se expresa en las leyes, y otro oficioso, que se concreta en la práctica política sistemáticamente contraria a las leyes… La mentira política, … se asume como el instrumento normal y fisiológico del gobierno”.
Dos experiencias, una pasada, otra actual, pueden ilustrarnos.
A los dictadores militares latinoamericanos del siglo XX les molesta no se les llame presidentes constitucionales; y es que, accediendo al poder por vías de hecho, las revisten de sacramentos constitucionales. Se rinden ante sus formas. Las “dictaduras” del siglo XXI, cultoras del comunismo, matizadas hoy de progresismo, se inician con la implosión de los edificios constitucionales en vigor. Arguyen, a conveniencia, que la voluntad del pueblo actúa y decide a su arbitrio, desligada de toda normatividad ética o formal.
En 1999, por ende, de espaldas a la Constitución de 1961 y con el aval de los jueces supremos, se dicta en Venezuela una nueva Constitución a través de un mecanismo constitucionalmente inexistente, la Asamblea Constituyente. Luego, a pesar de las graves desviaciones autoritarias y militaristas que consagra su texto, deja de existir, integralmente, en sus aspectos dogmáticos y en los orgánicos. Lo que da lugar, ahora, a un esfuerzo para su restablecimiento, con un Estatuto para la Transición que adopta, el pasado año, la Asamblea Nacional que aún resta sobre el descampado de la ilegitimidad actuante.
La experiencia de las transiciones encuentra su primer foco de actividad en los países de Europa oriental salidos del comunismo y en procura, según las Asambleas de la ONU que se inauguran en Manila, Filipinas, en 1988, de “democracias nuevas” o restauradas. El desiderátum es el dictado de una Constitución. Es una de las alternativas que menciona el profesor Duque Corredor en su exposición, antes de abordar la que le interesa, la de la transición para el restablecimiento de una Constitución abandonada, violentada, destruida en su totalidad, incluso huérfana de sustentos institucionales.
Se trata de un predicado válido, también para los casos de Ecuador y Bolivia, cuyos ordenamientos históricos también los desmontan profesores españoles – escribanos al servicio de La Habana – apoyados en la citada opción constituyente, la de la tabula rasa, que imagina y crea sociedad y Estado como si nunca hubiesen existido, desmemoriadas, sin raíces ni parentelas.
Alain Touraine comenta que en el siglo corriente “la democracia es esclava de su propia fuerza”. No le falta razón. Lo cierto es que en el vacío de transición las expresiones políticas emergentes – que ya no dictan ni son dictaduras, sino que disuelven – ocupan, a manos de distintas organizaciones de la criminalidad transnacional, los espacios nacionales y globales para forjar, exactamente, cinturones de impunidad, ajenos al imperio de cualquier ley, recreadores de un relativismo absolutizado. Al cabo, castigan y lapidan, con la mayor severidad y manipulando a la propia ley, a las fuerzas o actores que se le oponen, reescribiendo sus historias y expedientes, mientras, a la par, avanzan en la disolución de lo constituido y sus órdenes. España en la siguiente escala.
A la luz de la subliminal crítica que me dirige Roberto Viciano Pastor, uno los señalados profesores venidos desde la Madre Patria (véase mi Revisión Crítica de la Constitución Bolivariana, 2000), tachando mi compromiso con los valores éticos de la democracia, sí debo decir que esa Constitución, la de 1999, es el “pecado original”. En sus normas se explica el fenómeno que ahora da lugar a la doctrina de la transición democrática, obligando a los demócratas a morderse la cola.
Pero la tesis de Duque Corredor es saludable y oportuna, desde mi perspectiva. Antes que sugerir lo inevitable, la vuelta a la Constitución destruida por vía de una transición que prescriben sus normas, deja una enseñanza fundamental: Mal podrá debatirse otra Constitución sobre el vacío – como ocurre con la que hoy busca restablecerse – si se aspira a que refleje nuestras raíces.
El Cardenal Jorge Mario Bergoglio, en su opúsculo La nación por construir, 2005, no por azar recuerda que la ruptura y discontinuidad del diálogo intergeneracional “prohija toda una gama de abismos y rupturas: entre la sociedad y la clase dirigente y entre las instituciones y las expectativas personales”.
Asdrúbal Aguiar