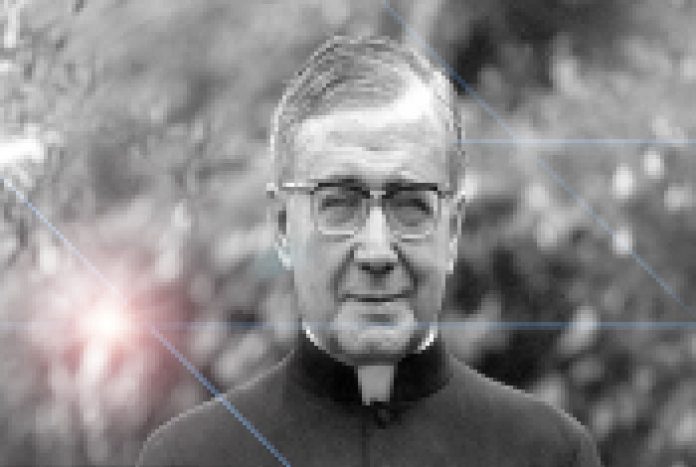Decía San Josemaría Escrivá que uno no debe decir de otra persona me cae mal sino me santifica. Excelente consejo y muchos de nosotros tendríamos que repetir este me santifica como muletilla, leitmotiv, estribillo, slogan o tal vez mejor, jaculatoria, cuando nos aparecen en pantalla, sin querer o no, ciertos personajes de la política vernácula. De hacerlo, todos estaríamos en camino de santidad; para eso deberían servirnos, al menos. Difícil, muy difícil, ¡si lo sabré yo!
Aunque no me tengo por amiga ni enemiga a priori de nadie, es más, mi primer impulso es siempre confiar en el otro, por eso me pueden engañar una primera vez…, para la segunda es poco probable, no me falta la tendencia de que algún prójimo me caiga antipático. No la tengo tan desarrollada como una amiga contemporánea que apenas uno nombra a alguien sea amigo, colega, artista de cine o líder político, salta exclamando: ¡A mí me choca él! O ella. Tanto, que evito en la conversación citar ciertos personajes porque invariablemente va a salir con la consabida cantinela, venga o no venga a cuento.
Sin embargo, lo mío tiene a veces un carácter patológico. Es lo que me pasa con el tenista serbio Novak Djokovic, hoy No. 1 del mundo. No lo puedo ver ni en pintura, más si gana a Rafael Nadal o Roger Federer. Me repugnan sus ojitos de serpiente venenosa, el ángulo de sus larguruchas piernas abiertas que abarca todo el ancho de la cancha y, claro, no hay manera de que no pueda devolver una pelota; si pierde un punto es porque la colocó él mal y entones me revuelve el hígado su reacción: furiosa mirada haca lo alto, bate y rompe la raqueta contra el suelo, ¡Señor, el costo de una puede alimentar semanalmente a una familia! Increpa al público con arrogancia para que lo aplauda… No me la calo, el flaco me cae gordo…, pero me la tengo que calar si quiero alcanzar la santidad.
Estuve viendo algunos juegos del recién pasado torneo Roma Open 2019, veía que se avecinaba una final entre el No. 1, Djokovic y el No. 2, Nadal. No la quería para evitarme problemas, pero llegó. Desde que desperté el domingo 19 de mayo empecé a preparar mi espíritu: Alicia, vas a ver serenamente el juego, después de todo, es sólo eso, no caben sentimientos ni actitudes negativas; vas a gozar con las buenas jugadas vengan de donde vengan, no vas a desearle a Nole -apodo cariñoso del serbio- ninguna doble falta, no hay que desearle mal a nadie, que gane quien mejor juegue; tienes que superar esa antipatía estúpida… Y así estuve en este predicamento de buenos propósitos.
Pues bien, Dios debe haber sonreído indulgente y temiendo que yo fallara en algún lance del partido, lo que me hubiera hecho sentir muy mal, no me dejó verlo completo. Me fui a misa de 11.30 am convencida de que el juego sería a las 12.30, hora de Venezuela -6.30 pm en Roma. Al regresar en encendí la TV y vaya sorpresas: la primera, jugaban ya el tercero y último set; la segunda, Rafa había ganado el primero 6-0, ¡6-0 a Nole, una paliza! No fue sorpresa que el serbio ganara el segundo set 4-6, pero sí que el mallorquín estuviera ganado el tercero -y el juego-, 4-1. Ya nada tenía que hacer Novak, Nadal se lo ganó 6-1 y quedó campeón del torneo por novena vez, es quien más lo ha ganado. Djokovic ha triunfado en éste cinco veces, una contra Rafa, pero tres veces ha caído ante él. En la cancha de arcilla, Rafa Nadal es el rey.
Por supuesto, mi alegría fue completa: Rafael Nadal ganador y sobre Novak Djokovic. Pero hubo algo más para mi íntimo regocijo: he empezado a mirar a Nole con otros ojos, espero que muy pronto pueda prescindir de él para mi santificación y así dejar de decir: me cae mal.
Alicia Álamo Bartolomé