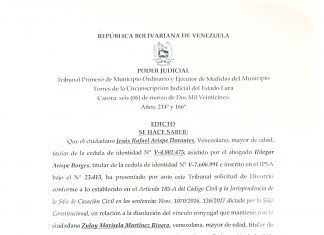Plácido Osío, más conocido en el pueblo como La Pereza, era un flojo de primera línea que siempre le huyó al trabajo. De niño asistió a la escuela durante un tiempo, con desganada presencia, y así contagiaba apatía a sus condiscípulos y a la propia maestra. Apenas aprendió a leer y a escribir, lucecita con la cual más tarde transitó por los caminos que un día empezó a señalarle la vida, aunque sus pasos evitaban la tarea física.
Quizás motivado por aquellos libros escolares se aficionó a la lectura y todas las mañanas, de lunes a sábado, iba a una barbería del pueblo en donde soltaba bostezos y estirones de brazos al leer los periódicos destinados a la clientela. Leía las páginas deportivas, las de sucesos y también se interesó por las notas nacionales y por las columnas de opinión. De tal modo se informaba sobre diversos temas y luego atraía la atención de quienes le escuchaban conversar.
Entonces sus palabras empezaron a gustar, más cuando hilvanaba comentarios de literatura, historia y política, todo asimilado gracias a su infinito tiempo libre que ahora le permitía ir a un amplio salón de lectura. En medio de alineados libros y revistas ilustraba su afición de lector y a menudo citaba a los autores de su preferencia, entre ellos el poeta Andrés Eloy Blanco, de quien recitaba “Pero te vas sin dejar /ni una huella en el camino. / Sombra gris que cruza el mar / la borra el azul marino”…
Mas, de pronto, La Pereza abandonó el ejercicio intelectual y se declaró empedernido jugador de dominó, pasatiempo supuestamente inventado por un mudo en el cual se hablaba más de la cuenta y se batía sobre una mesa unas pequeñas y blancas piezas rectangulares identificadas con puntos negros. Iba todos los días en horas de la tarde a un botiquín conocido como “La flor del trabajo”, templo de viciosa holganza donde siempre triunfaba mediante avisadas señas. “Mano segura no se tranca”, le decía a su compañero de juego.
También en ese ambiente botiquinero, además del ruido del dominó, vibraba un equipo de sonido con escandalosa música y de ahí salía a cada rato un merengue que decía: “… el trabajar yo se lo dejo todo al buey / porque el trabajo lo hizo Dios como castigo”.
Mientras en pueblos vecinos se abrían fuentes de trabajo y sus amigos lo incitaban a incorporarse a esas faenas, a La Pereza nada de eso le llamaba la atención. Mantenía firme su inviolable cláusula de no trabajar, ni aquí ni en otra parte, y poco le importaba recibir abiertas o solapadas críticas: “¡Te va a salir una hernia!”, le gritaban en la calle. Y su novia, una muchacha llamada Olga Sam, se apenaba.
Otros, más comedidos, opinaban: “Bueno, eso de su flojera es problema de él y de todos aquellos que estimulan la ociosidad. También puede ser que esté dedicado a escribir un tratado, un libro, o simplemente un folleto acerca del buen uso del tiempo libre, afianzado en nuevas leyes del trabajo y en la filosofía que cultiva la civilización del ocio”.
A La Pereza ni le salió hernia, ni escribió nada, ni cambió su crónico estado de holgazán. Un día se ausentó de la “Flor del trabajo” y del pueblo. Y enseguida se supo que estaba en Caracas, por allá buscando algunas palancas, no para trabajar, sino para gestionar ante las autoridades del Seguro Social una pensión a su nombre. De esta forma podía seguir disfrutando su eterno tiempo libre, pero ahora remunerado.