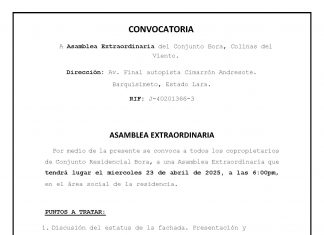Reinaldo Rojas me comunicó, al regreso de unos de sus viajes a Francia, que allí se estaba cultivando un nuevo género de historia, la cual ha recibido el nombre tentativo de “Egohistoria”.
Curiosa denominación para un ejercicio de la memoria desde la perspectiva de la persona, el yo individual, uno de los productos más acabados de la modernidad burguesa europea. Requiere apoyarse en la reminiscencia íntima, sin el auxilio y concurso del documento, de forma inversa a la manera taxativa que estableció el positivismo del siglo XIX. Intentaré una gimnasia de tal modalidad en la ciencia de Clío, pero tomando datos de la prensa, libros e internet y, cómo no, el precioso recurso de la evocación oral.
Nací el 24 de agosto de 1952 en los Estados Unidos de Venezuela, en la andina población larense de Cubiro, lugar del mitológico reposo de los restos mortales de Diego de Losada, fundador de Caracas. Gobernaba al país un civil, el Dr. Germán Suárez Flamerich, quien presidía la Junta de Gobierno, la cual desplazó a la Junta Militar luego del alevoso asesinato del presidente Carlos Delgado Chalbaud, lo que se ha constituido en nuestro único magnicidio. “Jamás vi tantas carrosas fúnebres colmadas de flores”, me dijo Claver, mi madre, en aquellos años residente en la capital.
En mi año natal fallecen Evita Perón y el filósofo italiano Benedetto Croce, al tiempo que se instala la primera planta televisiva gubernamental, Canal 5. Nace la divisa beisbolera del Caracas BBC. En 1951 había llegado al mundo Arnoldo, mi hermano, quien, como yo, producto de la unión de la señora Claver Riera y el sanareño Expedito, maestro institutor, quien llegó a mi pueblo en una motocicleta estadounidense marca “India”, causando una enorme sacudida emotiva en aquel pueblecito de 700 almas. En la capital del país una tragedia pavorosa acaba con la vida de 46 personas, tras una estampida ocasionada en el interior de la Iglesia de Santa Teresa. En la gélida Finlandia, en cita olímpica, nuestro atleta Asnoldo Devonish gana presea de bronce en salto triple.
Los recuerdos más remotos rondan por los 5 años, tal como lo estimó Freud, padre del psicoanálisis. Los míos tienen que ver con una afición de mi padre, maestro de 6º grado, pues hacía experimentos de física y química en nuestra casa de Chirgua, un sector del pueblo. Con nitidez rememoro la andadura de un carrito que se desplazaba movido por vapor de agua. También construía curiosos automóviles de cuerda propulsados por gomas retorcidas en el interior de un carrete de hilo de coser, en el que un pedazo de jabón azul hacía de primitivo lubricante. Cierta vez aterrizó de emergencia un helicóptero, lo cual fue un extraordinario acontecimiento. Yo no lo vi, pero en el aula de primer grado mis compañeros de aula estuvieron dibujando bocetos de aquel singular ingenio por largas semanas, a tal punto que medio siglo después veo nítidamente aún esos bosquejos infantiles. A punto de la 6 de la tarde encendía mamá el receptor Phillips para oír las radionovelas en la timbrada voz de Arquímedes Rivero.
Las noches empezaban temprano, pues la energía eléctrica era suspendida a las 9 pm., acto en el cual sacaba papá de su caja una deslumbrante lámpara a gasolina Coleman. Cierta vez estábamos reunidos alrededor de tal candil, esperando se cociese una torta que colocó mi madre encima de aquel artefacto. Fue un instante mágico, pues allí hice una de mis primeras lecturas en voz alta: “¡papá, mamá…ahí dice Coleman!”, dije con inusitado entusiasmo. En mi escuela una maestra arruinó lo pudo ser una vocación musical. Cantaba yo algo así como “acuna, acuna, acuna, nariz de Fidelina”, lo que me valió una severa reprimenda en casa. Fue la primera y última canción que compuse.
Expedito compró una camioneta Jeep color marrón, de 4 cilindros, 2 puertas, en una agencia capitalina que quebró al poco tiempo. Apenas canceló dos tercios de su valor, 4.000 bs., puesto que los concesionarios llegaron a cobrarle los giros finales mucho tiempo después. En esa prodigiosa máquina bajábamos ocasionalmente a Barquisimeto por pendientes y enlodadas curvas. Yo divisaba desde el asiento trasero las enormes sembradíos de sisal, a ambos lados de la vía, que llegaban hasta las inmediaciones del Obelisco. En el idílico Cubiro construyó mi padre nuestra primera casa propia, la que debimos abandonar con lágrimas, al ser elevado a la categoría de Director Expedito en la Escuela “Guayauta” del Humocaro más elevado. En otra Jeep, de color azul, con mi padre salimos de ese pueblo arruinado por el sismo de 1950 un día brumoso de septiembre de 1960, por una abrupta carretera en donde encontramos los primorosos pueblecitos de Hato Arriba, Barbacoas y San Pedro, para finalmente descender a una cálida depresión en la cual se halla Carora desde 1569. Había sido mi progenitor designado Director del flamante Grupo Escolar Ramón Pompilio Oropeza. Comenzaba así una nueva etapa de mi vida, tras dejar atrás la gente de hablar quedo, el rocío matinal, el aroma de membrillos y duraznos, el musgo, los nardos siempre en flor.